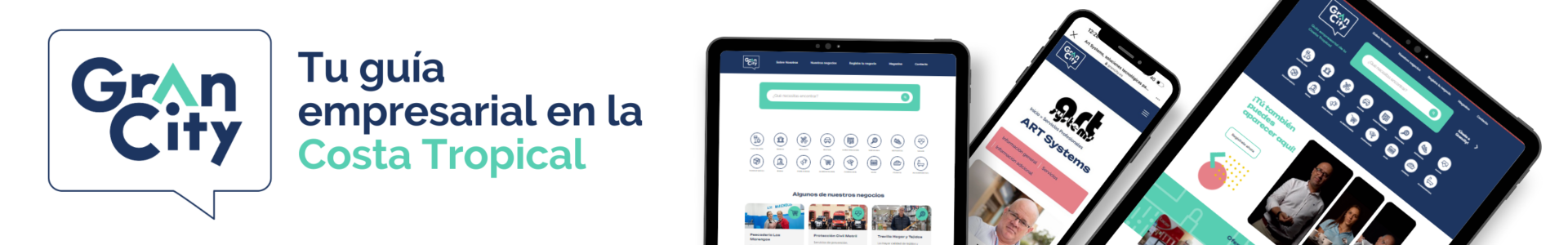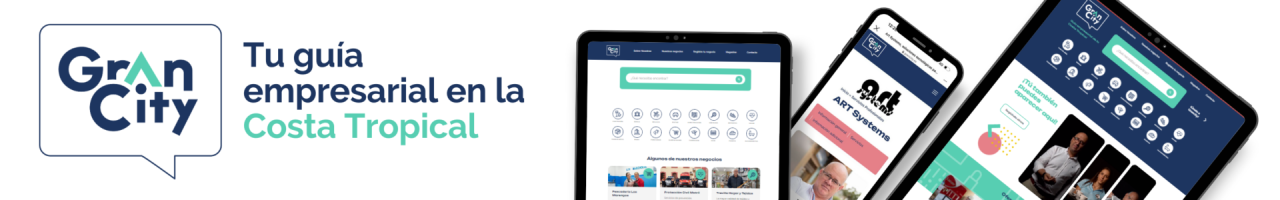Años a prueba de bombas
Hoy cumple años una persona especial y yo vuelvo a ese ritual en blanco de no saber muy bien qué...
Hoy cumple años una persona especial y yo vuelvo a ese ritual en blanco de no saber muy bien qué escribir, ni qué decir. A veces me pasa y creo estar frente a un espejo que me mira con ojos de ave rapaz y espera, impaciente, la hora exacta para que el corazón se me abra en canal. No ocurre nunca, casi nunca. No tengo esa habilidad de querer con aspavientos, más bien una estúpida manía de querer sin que se note. Y es un mérito cuando decido contarlo expectorando mis pulmones.
Con él he compartido casi de todo: rabias, deseos platónicos, silencios y miradas parlantes. Ha sido lo más parecido a la personificación del sonido del descorche de una botella o la alegría inconfundible de quien espera la llegada de lo que desea. Un paraguas en días de lluvia. Un abrigo en días de viento. La belleza de otra época. La inocencia de los chiquillos que, con los bolsillos vacíos, se cargan de sueños y le echan casta a la vida. Un compañero de viajes lowcost en autobús y de locuras que no nos permitían pensar demasiado. Habíamos establecido un «lo hacemos y ya vemos», al más puro estilo de Los Javis en La Llamada, como última orden cuando las soluciones a nuestros problemas brillaban por su ausencia.
De la amistad he aprendido mucho estos últimos años y también de la dificultad de volver atrás cuando la decisión ha sido incorrecta. A veces no tiene explicación, no sigue un orden concreto, no atiende a razones. A veces la cagamos y ya está. Desde entonces, me atrevo a creer en las ruinas. En la vulnerabilidad de todo lo que conozco, que hoy está y mañana no. Y me engancho a esa única certeza que ahora es como un himno que llevo cosido en el pecho y que lanzo al aire: el amor de otros nos complementa, no nos completa.
Durante todo este tiempo que estuvimos sin compartir nuestras idas y venidas, me las arreglé para hablarle sola a mis demonios. Fue como una terapia sanadora, mucho más necesaria de lo que creía. En ese impass descubrí que el mundo está más allá de alguien y supe, también, que al igual que aprendemos a ser felices, deberíamos aprender a estar tristes, como una oportunidad cruda para ser capaces de lo que nunca hemos sido porque pensábamos que nos faltaban las alas donde cobijarnos como plan B de nuestro fracaso.
Sin embargo, ahora que sé que no hay alegría que no conozca primero la pena, relativizo como Pau Donés en ‘Depende’, porque aquí estamos de prestao’/ que el cielo está nublao’ / que uno nace y luego muere / y este cuento se ha acabao’ y todo me sabe mejor. La afirmación no es nada sofisticada, pero cobra más importancia que nunca en este mundo repleto de arbitrariedades y cambios de última hora.
Siempre te queda una deuda pendiente con quien has sido feliz y valiente. Porque ahora que la perfección es esa amenaza cíclope y constante que amamos en las redes, echo más en falta a personas que parezcan mortales, que rían y lloren, que hablen y se equivoquen, que recuerden los pequeños detalles que valen doble. A las que no les falte un propósito, aunque se quede a medias. A los que siguen creyendo en esa idea de tribu, en tejer la lealtad a base de días grises y que establecen códigos hasta cuando se enfadan: el regalo de un cactus tardío para decorar una oficina.
Esas, y no otras, son las personas que merecemos en la vida. Amores a prueba de bombas. Amigos destinados a cagarla que se quedan en el ring para luchar por ti. Los que conocen tus líneas rojas. Los que cogerían la llamada después de años sin hablar. Los que comunican para todos menos para ti. Con aquellos que te da gusto celebrar los años y a los que nunca le falta una buena conversación. Con esos que recuerdes lo desgraciadamente feliz que has sido, después de todas las guerras perdidas.