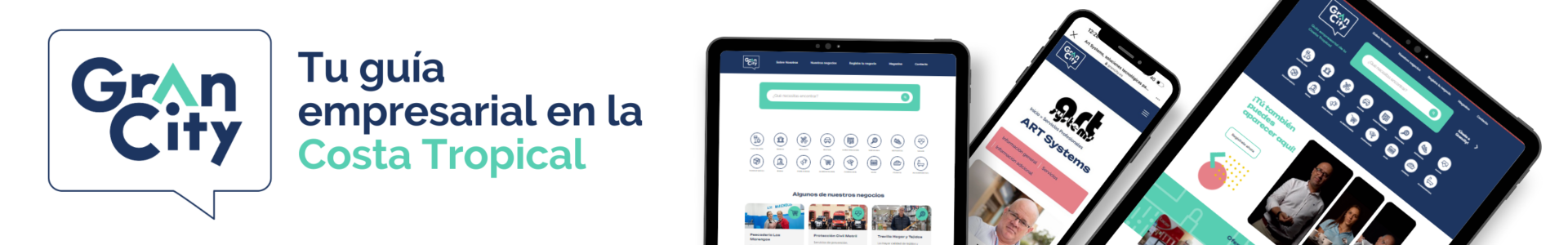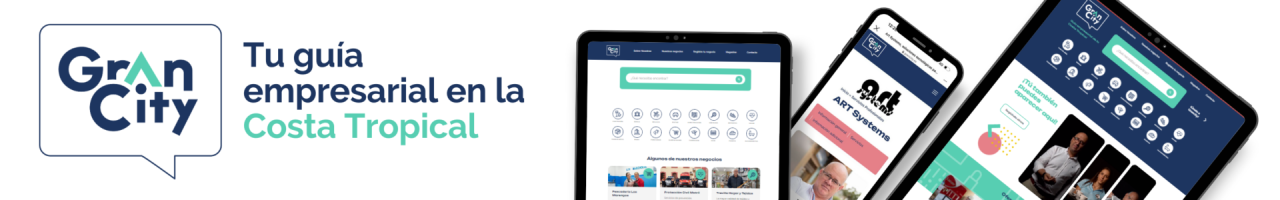Hasta siempre, Pepe
El dolor de la pérdida es incurable. Supura como una herida que no cicatriza. Nos ata el nudo en la...
El dolor de la pérdida es incurable. Supura como una herida que no cicatriza. Nos ata el nudo en la garganta y nos impide articular tres palabras seguidas para restarle algo de importancia a lo que nos mata por dentro. El dolor que nos deja alguien cuando se va nos cabrea irremediablemente con el mundo. Nos plantea nuestra propia existencia. Nos hace sentir un poquito más solos, menos blindados ante el peligro, menos indestructibles, menos, siempre menos ante todo lo que pasa por nuestros ojos.
No hace tanto que te fuiste, Pepe, quizás unas horas, un día, no sé. Perdí la noción del tiempo y lo único que me atrevo a sentir es este vacío inmenso que se asienta como una losa dentro de nosotros. Escribo nosotros porque contigo es imposible no hablar en plural. Ese nosotros abarca toda esa ola expansiva de personas que tuvieron la suerte de conocerte, de compartir contigo algún segundo de sus vidas y de quedarse para siempre con lo que tú regalabas permanentemente a diestro y siniestro, que no es otra cosa que buenos recuerdos. Escribo nosotros porque tecleo pensando en todo lo que se nos quedó a muchos por decirte y para que descubras que, aunque nunca estuviste especialmente de acuerdo, me apaño mejor con las letras que con los números y esta es la mejor forma que encuentro de abrir mi corazón. No hay dos historias iguales, pero estoy segura de que hoy cuento la más triste del mundo. Me doy esta licencia porque tú nunca ocupaste una portada de periódico, mucho menos digital, eso ya se escapaba para ti cuando intentaba explicarte lo que hacía para ganarme la vida. Muchos habrán escuchado tu apellido sin saber que entre ese clan maravilloso te escondías tú. Un hombre silencioso que siempre sacaba una silla para quien fuera y al que nunca le faltaban las ganas de ofrecer.
Hoy ocupas estas líneas porque los hombres buenos se merecen todo lo bueno. Lo harás porque si el cielo existe, no me cabe la menor duda de que ya es tuyo. Ya te habrás hecho amigo de Dios y San Pedro te habrá colocado las llaves del cielo en tu llavero. Te pegaste a la tierra con firmeza, porque la conocías bien, porque la labraste a base de generosidad, pero en estos últimos tiempos vi como te crecían las alas para volar alto. Esperabas el momento. No lo entendí hasta ahora porque fantaseaba con la idea de que volvieras a sorprendernos y a superar este escalón maldito. Y entonces te fuiste soñando, como un ave fénix en busca del camino, preparándolo para que cuando lleguemos todo este sembrado.
Ahora sí creo que volveremos a vernos y a compartir sobremesas entre todo un jaleo de conversaciones. Ese jaleo tan propio es lo que nos dejas. Lo más bonito que sembraste en esta vida. Porque no fuiste solo un hombre de costumbres sencillas: fuiste el amigo que se cuenta en una mano, el marido cabezota, el padre ejemplar y el abuelo más maravilloso e increíble de todas cuantas vidas podamos reunir y contar. Julio Iglesias me cantaba esta mañana en el coche que la vida sigue igual. Por un momento le maldije, pero después te vi entre mis cosas cuando resonaba el estribillo: «siempre hay por quién vivir y a quién amar, siempre hay por qué vivir y por qué luchar». No encuentro mejor motivo que seguir cuidando lo que tú cuidaste. La familia, la palabra que tú introdujiste en mi vocabulario, es la razón para seguir creyendo que la vida continúa después de un parón en seco y una hostia tan grande como un camión.
La vida sigue igual porque tú estás aquí. Y aunque era bonito enfrentar la vida contigo, the show must go on como cantaría Mercury. ¿Era esto la vida, abuelo? Seguro que subes los hombros y asientes con la cabeza y esa sonrisa tibia tan tuya aparece en tus labios. «Siempre ha sido esto la vida», te escucho en mi cabeza. Porque la vida es un minuto y hay que abrazar fuerte y querer con todo el estómago y arrepentirse de las cosas mal hechas y celebrarlo todo, hasta lo minúsculo, hasta los errores, hasta los enfados, porque cada momento es un lugar único donde nunca hemos estado. Porque la vida siempre nos sabe a poco, aunque sean 93 las primaveras, porque en la vida apenas nos da tiempo a amarlo todo, porque si algo no puede hacerte daño tampoco te hará feliz.
Por eso, aunque este dolor sea incurable, gracias por hacerme, hacernos, tan felices. No te digo adiós, te digo hasta siempre. O mejor aún, «Dios te guarde», como acostumbraba a decir tu voz en las despedidas.